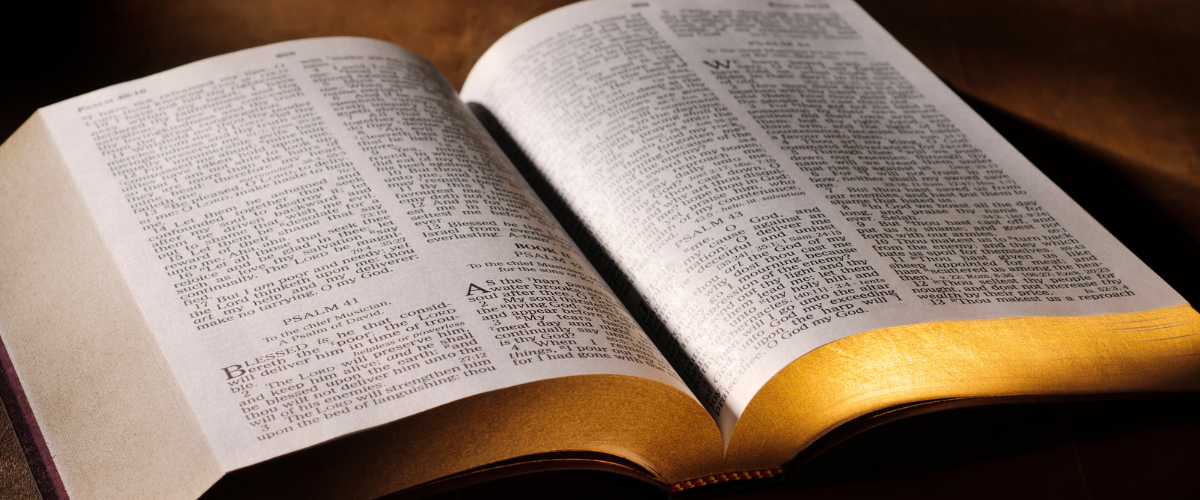Puerto Rico atraviesa una crisis de sentido moral. En un contexto marcado por la polarización ideológica, la fragmentación religiosa y el desgaste institucional, se han comenzado a distorsionar los conceptos fundamentales que sustentan una convivencia sana y justa. Palabras como misericordia, amor, principios, creencias y extremismo circulan en el discurso público, pero cada vez con menos claridad y mayor carga ideológica. Peor aún, se instrumentalizan para justificar posturas contradictorias, decisiones injustas o proyectos legislativos que socavan el bien común bajo apariencia de virtud.
La raíz del problema no está en la pluralidad de opiniones, sino en la disociación progresiva entre convicción y coherencia. Se proclama amor sin verdad, misericordia sin límites, principios sin aplicación real y creencias sin arraigo racional. La sociedad puertorriqueña, y en especial su discurso político y religioso, ha entrado en una etapa en la que la emoción ha desplazado al pensamiento, y la compasión mal entendida se ha vuelto enemiga de la responsabilidad moral.
I. Una visión desarticulada del bien: teología popular vs. ética bíblica
La tradición judeocristiana sostiene que amor, verdad, justicia y misericordia no se excluyen, sino que se integran. El Salmo 85:10 afirma: “La misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se besaron.” No se trata de una tensión irresoluble, sino de un equilibrio armónico. Jesús mismo modeló esta integración: no condenó a la mujer adúltera, pero tampoco justificó su conducta (Juan 8:11). El apóstol Pablo fue claro: “El amor se goza de la verdad” (1 Corintios 13:6). El amor que se divorcia de la verdad deja de ser virtud para convertirse en indulgencia destructiva.
Sin embargo, gran parte del discurso religioso actual, especialmente en sectores mal catequizados o emocionalmente manipulables, ha sustituido esta ética integral por un sentimentalismo terapéutico. En nombre del amor se tolera el error. En nombre de la misericordia se suprime el juicio. En nombre de la inclusión se calla la verdad. Lo que alguna vez fue una ética profética, hoy corre el riesgo de convertirse en una religión de confort.
II. Polarización ideológica y el colapso del discernimiento público
Esta desarticulación conceptual no se queda en los púlpitos o redes sociales; se filtra directamente en las decisiones de política pública. En Puerto Rico, debates legislativos que involucran vida, salud, derechos fundamentales y protección de menores han sido absorbidos por marcos ideológicos dominados por la emotividad, la presión mediática y el cálculo político. Lo técnico, lo médico y lo moral son subordinados al clima de opinión.
Uno de los ejemplos más recientes de esta crisis es la manera en que se discuten, y a menudo se deforman, las propuestas relacionadas con el tratamiento de jóvenes entre 18 y 21 años, especialmente en relación con intervenciones hormonales que ya han estado recibiendo. Aunque se ha prometido hacer enmiendas para proteger a quienes ya están en tratamiento y cerrar cualquier ambigüedad, el enfoque general del debate ha revelado una enorme incoherencia: en lugar de comenzar desde la evidencia médica, el interés superior del menor o los principios constitucionales, se parte desde la presión de grupos y emociones individuales. El resultado es un sistema normativo emocionalmente reactivo y moralmente inconsistente.
III. El caso del aborto paulatino: un espejo de nuestras contradicciones
Uno de los ejemplos más reveladores de nuestra fragmentación ética es la manera en que algunos sectores provida defienden proyectos legislativos que permiten el aborto hasta las 22 semanas, bajo el argumento de que es un primer paso para eventualmente reducir ese umbral a 16 semanas, y luego a 12, y más adelante, quizá, a 6. Esta estrategia, presentada como “realismo legislativo”, es defendida como necesaria ante un escenario político adverso.
Pero esta postura es, en el fondo, una incongruencia moral difícil de sostener. Si afirmamos que la vida comienza en la concepción, y que el aborto representa la terminación deliberada de esa vida humana, entonces ¿cómo puede aceptarse su práctica, aunque sea temporalmente, por razones estratégicas? ¿Desde cuándo el asesinato de un inocente se puede tratar con paciencia táctica?
Y aquí aparece el verdadero problema: la doble vara.
Cuando se trata de proteger a un no nacido, muchos conservadores están dispuestos a esperar, negociar, ser “graduales”. Pero cuando se trata de un joven de 18 a 21 años que ya ha estado bajo tratamiento médico sensible, cuya interrupción abrupta puede tener consecuencias físicas y psicológicas reales, entonces se exige firmeza inmediata, sin proceso transicional, sin evaluación caso a caso, sin misericordia.
La ironía es brutal:
Podemos ser pacientes con el asesinato, pero implacables con la continuidad médica.
Esto revela que no estamos legislando desde principios absolutos, sino desde una agenda moral selectiva, donde se permite la gradualidad solo cuando conviene, y se impone el rigor solo cuando se espera que el costo político sea bajo.
Además, el mensaje que se envía es devastador para la credibilidad del movimiento provida:
¿La vida es sagrada, pero negociable?
¿Podemos llamar “asesinato” al aborto y, aun así, tolerarlo por 22 semanas?
¿Y a la vez negar tratamiento médico a quien ya lo recibe, porque no entra en nuestro esquema ideológico?
Este tipo de inconsistencia no solo erosiona la integridad del discurso, sino que alimenta la narrativa de nuestros oponentes ideológicos: que el conservadurismo es dogmático, hipócrita y cínico. Y cuando esto ocurre, no solo se pierde terreno político: se traiciona la causa de la verdad.
Por tanto, si exigimos gradualismo estratégico en los temas que nos resultan incómodos políticamente, no podemos negar humanidad, proceso o protección a quienes están en el centro de otras legislaciones igualmente complejas. La justicia, si es verdadera, no puede operar con cronómetros para unos y guillotina para otros.
Referencias Académicas, Bíblicas y Jurídicas
-
Biblia Reina-Valera 1960: Salmo 85:10; Juan 8:11; 1 Corintios 13; Mateo 5; Hebreos 5:14; Santiago 2.
-
Bonhoeffer, D. (1937). El precio de la gracia. Ediciones Sígueme.
-
George, R. & Tollefsen, C. (2008). Embryo: A Defense of Human Life. Doubleday.
-
Lewis, C.S. (1944). The Abolition of Man. Oxford University Press.
-
Grudem, W. (2010). Politics According to the Bible. Zondervan.
-
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Artículos 3 y 19.
-
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 1.
-
Código Civil de Puerto Rico (Ley Núm. 55-2020), Arts. 1.001-1.003.
-
Pueblo v. Santiago, 126 DPR 681 (1990).