“La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.” Groucho Marx
En sociedades donde la política se ha convertido en un espectáculo permanente, la controversia no es accidente: es estrategia. La crispación, el conflicto y la disonancia constante no son simplemente síntomas de disfunción democrática; son herramientas deliberadamente utilizadas por quienes conocen el juego de poder desde dentro. Puerto Rico, como muchas otras democracias en crisis, está siendo testigo de cómo no solo los partidos adversarios se atacan mutuamente, sino de cómo las facciones internas dentro de los mismos partidos erosionan su propia estructura en nombre de la “pureza ideológica”, el “ajuste de cuentas” o la conquista del relato público.
La política partidista, lejos de nutrirse de ideas, propuestas o soluciones sostenibles, ha evolucionado hacia una forma de entretenimiento agresivo donde el escándalo reemplaza al argumento, y la desinformación se disfraza de denuncia valiente. Como advierte el politólogo Giovanni Sartori (1997), la “video-política” no solamente trivializa el discurso público, sino que también lo infantiliza. No es de extrañar, entonces, que muchos de los actores políticos actuales parezcan más preocupados por controlar la narrativa que por transformar la realidad.
La controversia como método
Desde una perspectiva política, la controversia es el combustible ideal en una era mediática donde la atención es el bien más escaso. Lo advertía ya Guy Debord (1967) en La sociedad del espectáculo: “Todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación.” En ese contexto, la política no busca resolver tensiones, sino mantenerlas vivas para sostener la relevancia.
en La sociedad del espectáculo: “Todo lo que alguna vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación.” En ese contexto, la política no busca resolver tensiones, sino mantenerlas vivas para sostener la relevancia.
Los partidos dominantes, y también los emergentes, han aprendido a explotar esto. Un escándalo bien posicionado en redes sociales puede ocultar decisiones impopulares, distraer de debates complejos o desviar la atención de crisis estructurales. Pero más aún: la controversia interna, las divisiones entre facciones, son igualmente útiles. Permiten canalizar frustraciones, deslegitimar disidentes y consolidar liderazgos a través de la exclusión simbólica de “los traidores”.
Como advirtió Michels en su célebre “ley de hierro de la oligarquía” (1911), los partidos tienden a convertirse en estructuras autorreferenciales donde la conservación del poder es prioritaria. La purga interna se disfraza de depuración ideológica, pero responde a intereses de supervivencia política.
La ficción del “pueblo”
Otro de los elementos más preocupantes es cómo ciertos líderes se colocan estratégicamente del lado del “pueblo”, como si fuesen los únicos capaces de hablar por él. Este populismo emocional, cargado de lenguaje mesiánico, pretende hacernos creer que toda acción política, por más calculada y manipuladora que sea, se hace “por el bien de la gente”.
Pero como ha señalado el politólogo Ernesto Laclau (2005), el populismo no consiste simplemente en hablar en nombre del pueblo, sino en construirlo discursivamente. El “pueblo” no existe como un ente homogéneo, sino que es una creación retórica utilizada para justificar decisiones y aplastar opositores. En ese sentido, muchos políticos no están del lado del pueblo, sino encima de él, usándolo como escudo o catapulta según convenga.
 Zorros viejos y la manipulación estratégica
Zorros viejos y la manipulación estratégica
Los políticos veteranos, los llamados zorros, conocen a la perfección el terreno en que operan. Ellos no improvisan. Saben cuándo atacar, a quién elogiar y cuándo guardar silencio. Como bien señalaba Maquiavelo, el príncipe debe aprender a no ser bueno, sino parecerlo. La manipulación no es inmoral en política: es parte del manual.
Estos actores son capaces de leer la temperatura social y emocional de sus bases, de sus adversarios y de los medios. Saben cuándo mostrarse conciliadores y cuándo polarizar. Y, sobre todo, saben aprovechar el descontento crónico del pueblo para presentar soluciones simples a problemas complejos, manipulando simbologías patrióticas, religiosas o históricas.
Un sistema podrido donde los botones correctos se conocen
En un país como Puerto Rico, donde el hastío ciudadano con la clase política es profundo y justificado, la política se ha convertido en un campo minado de frustración colectiva. Estudios como los realizados por el Centro de Estudios Puertorriqueños en Hunter College (2020) muestran que la confianza en las instituciones públicas ha caído por debajo del 20%. En ese terreno infértil, los estrategas del caos saben exactamente qué botones emocionales empujar: la indignación, el resentimiento, el miedo y el nacionalismo.
Así, se instrumentalizan las fallas de oponentes, incluso dentro del mismo partido, para construir una imagen de “salvador” o “último bastión de la verdad”. Esta táctica, que raya en el cinismo, permite a ciertos líderes presentarse como los únicos capaces de “limpiar la casa”, cuando en realidad son arquitectos del mismo lodo.
La destrucción desde dentro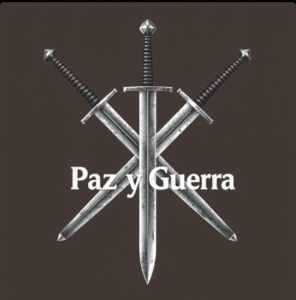
Es especialmente pernicioso observar cómo los errores internos, y hasta personales, se convierten en armas políticas. No importa si quien comete un error fue honesto o competente: lo importante es cómo se proyecta el error en la narrativa dominante. Como advirtió el sociólogo Pierre Bourdieu (1991), el campo político está lleno de luchas simbólicas donde se impone no quien tiene la razón, sino quien domina el discurso.
Lo que antes se resolvía en conversaciones privadas, hoy se ventila públicamente. No porque se haya vuelto más transparente la política, sino porque el escarnio es más rentable que la corrección fraterna. En nombre de la “verdad” se aniquilan reputaciones, se levantan calumnias y se bloquea la vocación de servicio de muchos líderes que, aunque imperfectos, son necesarios.
El taller del descrédito y sus cómplices
Más preocupante aún es cómo muchos ciudadanos, activistas o comunicadores se suman a este juego sin pruebas, sin hechos, y movidos por emociones mal digeridas. La psicología política ha estudiado este fenómeno con claridad. Según Jonathan Haidt (2012), la mayoría de las personas no razonan sus posturas políticas: las justifican emocionalmente. Es decir, primero sienten rechazo o simpatía, y luego buscan datos (o inventan teorías) que validen sus emociones.
En ese escenario, los “críticos de redes” se sienten empoderados para acusar sin pruebas, para insultar sin consecuencias, para desfigurar biografías sin remordimiento. Y los medios tradicionales, lejos de actuar como filtros éticos, amplifican estas distorsiones si generan clics o rating.
La marginalización de los íntegros
En este ambiente, quienes han demostrado integridad terminan siendo marginados. No porque hayan fallado, sino porque no encajan en el guion. Aquellos que defienden la verdad con evidencias, los que trabajan en silencio sin escándalos, los que ponen a la patria antes que, al partido, se convierten en obstáculos para las maquinarias de poder.
Se les acusa falsamente, se les vigila, se les intenta destruir con rumores, y si no se les puede acusar de delitos, se les demoniza con epítetos: “tibios”, “traidores”, “elitistas”, “vendidos”. Es el nuevo purgatorio político de los decentes.
 El ruido que intenta callar a la verdad
El ruido que intenta callar a la verdad
Para colmo, las voces que buscan aportar con seriedad son cada vez más silenciadas. A través del ruido mediático, de acusaciones falsas, o incluso de amenazas, se crea un ambiente tóxico donde pensar críticamente es peligroso. El filósofo Karl Popper advirtió que “la tolerancia ilimitada lleva a la desaparición de la tolerancia”. Hoy podríamos parafrasearlo: la democracia sin escrúpulos puede ser el preludio de su propia destrucción.
En vez de valorar el análisis, el dato, el debate honesto, se privilegia el zafarrancho, el “live” incendiario, la columna viral sin rigor. Y los que intentan corregir el rumbo son tildados de “enemigos del cambio”.
¿Verano del 2019, segunda parte?
No se trata de alarmismo. Se trata de advertencia. Lo que vivimos en el verano del 2019 fue, en esencia, una manifestación de hartazgo, pero también de manipulación. Actores diversos aprovecharon una crisis real para reconfigurar el tablero político, no necesariamente para mejor. Hoy vemos cómo algunos de esos mismos actores se reposicionan, esperando repetir la jugada.
Pero como enseñan las ciencias políticas, ninguna democracia sobrevive sin instituciones, sin normas, sin verdad. La anarquía emocional puede sentirse catártica, pero no construye país. Solo la verdad lo hace.
Entre la crítica legítima y la demolición populista
La democracia necesita crítica, sí. Pero una crítica con base, con datos, con rigor y, sobre todo, con sentido de propósito. Cuando la crítica se convierte en demolición sin propuesta, en linchamiento sin evidencia, en escándalo sin consecuencias, entonces no estamos construyendo ciudadanía: estamos cultivando barbarie.
El reto no es menor. Requiere valentía para decir lo que incomoda, incluso a los propios. Requiere integridad para no usar las herramientas del enemigo. Y requiere visión para no confundir el grito con la convicción.
Puerto Rico no puede permitirse otra crisis de legitimidad disfrazada de revolución. Ya hemos aprendido, con demasiado dolor, que los fuegos artificiales no alumbran el camino. Solo la verdad, por incómoda que sea, puede hacerlo.
“Las democracias mueren no por golpes militares, sino por la erosión lenta de las normas democráticas, alimentada por la polarización y la pérdida del respeto por el disenso.” Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, How Democracies Die (2018)



